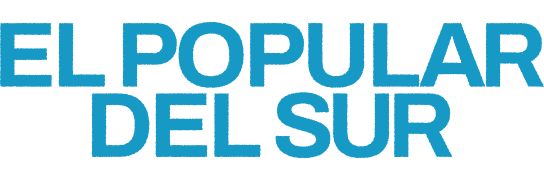La Argentina vivió en los últimos 30 años procesos cíclicos de ingreso de capitales extranjeros en activos energéticos, muchos de ellos estratégicos para cualquier mercado, que luego por cuestiones políticas o económicas se revirtieron en favor de compañías locales, más acostumbradas a lidiar con las crisis y la idiosincracia doméstica.
En el actual proceso de transición, la joya energética que representa Vaca Muerta -de la que se desprende una pluralidad de negocios rentables- atraviesa un proceso de reacomodamiento y de equilibrio entre el capital local y el extranjero, que se evidencia en cada una de las operaciones que resultan como acción o reacción a un dato clave: la salida del cepo.
Aunque parcial y progresiva, para los analistas la liberación de las restricciones cambiarias permiten un doble análisis a las empresas. Por un lado aquellas que durante una década quedaron atrapadas en el cepo con impedimentos de exportar libremente, de pagar créditos o utilidades, observan la ventana esperada para hacer caja y recuperar parte de todo lo invertido hasta hoy.
Es el caso de lo que viene ocurriendo con las salidas de la estadounidense ExxonMobil a manos de Pluspetrol e YPF de áreas productivas de gran rentabilidad; el más reciente anuncio de Petronas que vendió un activo clave a Vista Energy, que aunque el imaginario la considere una empresa nacional por la presencia de Miguel Galuccio no deja de ser una empresa internacional, creada y cotizante en otros mercados.
En ambos casos se convalidaron precios por encima de los US$1.300 millones que reflejan la valorización en el mercado petrolero de los activos no convencionales de la Argentina, en línea con lo que puede ocurrir en otros grandes plays, lo que para algunos refleja el reconocimiento del potencial de Vaca Muerta asociado a un nuevo clima de negocios.
El fin del cepo y las inversiones en Vaca Muerta
Pero por el otro lado, hay empresas globales que observan un momento por demás atractivo para incrementar su presencia o entrar a un play que demostró globalmente su competitividad, la productividad de su roca y la proyección de negocios que ofrece.
Se enumeran en ese flujo, la entrada de Shell al negocio del Gas Natural Licuado a través del consorcio liderado por YPF; el interés de un gigante del offshore aún no revelado por asociarse con la empresa nacional en la exploración del Mar Argentino, el compromiso de la francesa Total de focalizarse en el gas para lo que acaba de invertir US$700 millones en una plataforma en la Cuenca Austral.
También se puede mencionar el arribo reciente de la italiana Eni para desarrollar un negocio millonario con el tercer proyecto de GNL, la asociación de la noruega Golar como socio estratégico de Pan American Energy en el consorcio Southern Energy también para la producción de GNL, o el arribo de la británica Harbour Energy que adquirió los activos de la alemana Wintershall-DEA.
Con apenas estos ejemplos, en la industria se analiza que el fin de cepo motorizará el flujo de entrada y salida de capitales al dinámico sector energético de la Argentina, al dar certeza -al menos de corto plazo de la Argentina- de la posibilidad de remitir utilidades a partir del presente año fiscal, de acoplarse a los precios internacionales de los commodities, de poder contar con acceso al mercado de cambio, a la importación de insumos y a la libre exportación.
Es que con la proyección de inversiones que los principales ejecutivos de la industria vienen trazando en torno a los u$s15.000 o u$s20.000 millones al año para lograr el desarrollo masivo de la formación, el aporte del capital y el crédito externos resulta imprescindible, porque de otras forma no tienen las empresas nacionales el músculo necesario.
La mayor empresa local que es YPF compromete inversiones en torno a los u$s5.000 a u$s6.500 millones al año para lo que resta de la década, pero los analistas aseguran que hace falta más y el fin del cepo es lo que promete ser la medida que faltaba.
Dos momentos clave de la argentinización en el sector energético
Tras la ola de privatizaciones de la década del 90, la crisis del 2001 con todo lo que implicó para los ciudadanos y las empresas en lo económico, generó un escenario macroeconómico de migración de empresas extranjeras que fueron reemplazadas por capitales domésticos.
Hacia el período 2004-2008 se consolidó el avance del estado con empresas clave como Energía Argentina (Enarsa), y la toma de posición dentro de la transportadora de electricidad Transener, o al desembarco del titular del Grupo Petersen, Enrique Eskenazi, en la petrolera YPF con un fuerte impulso político para incrementar la injerencia del Estado.
Pocos años después, no sólo llegaría la nacionalización del 51% de las acciones de YPF, sino también el arribo de capitales locales a empresas productoras, transportadoras y distribuidoras de electricidad y gas tras una década de tarifas congeladas y suba de costos tuvieron tal impacto en su rentabilidad que se les dificultaba continuar trabajando.
En el sector energético, la figura de esa YPF mixta -de control estatal pero management privado con cotización en los mercados- no significó mayor presencia de lo público, sino que por el contrario, en un caso de pragmatismo puro, alentó y permitió la llegada de capitales externos que tenían la billetera que el desarrollo de Vaca Muerta necesitaba y el know how para descubrir los secretos los secretos geológicos y tecnicos de la roca.
Así, de la mano de acuerdos estratégicos se dio en 2013 el desembarco fundacional de la estadounidense Chevron, la que daría lugar al desarrollo del emblemático bloque de Loma Campana, hoy el primer productor de petróleo de la Argentina en el que se llevan invertidos al menos 5.000 millones de dólares.
A pesar de toda la controversia de política doméstica que generó aquel acuerdo, le siguieron empresas como Shell, ExxonMobil, Dow, Petronas, Total, Equinor o Wintershall, entre las más grandes de la última década.